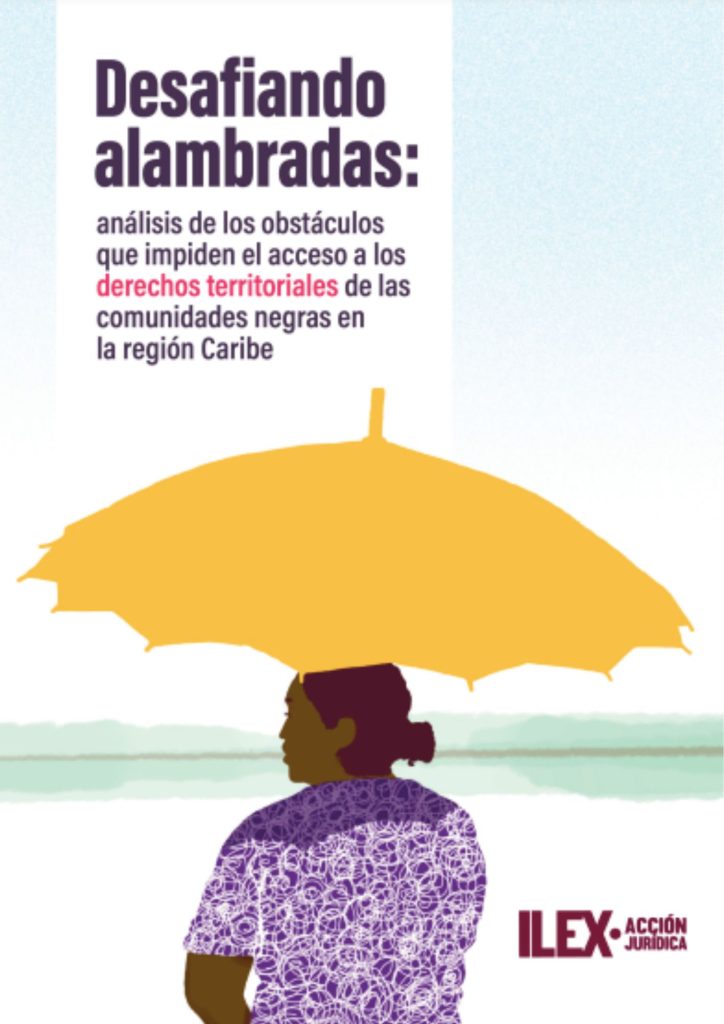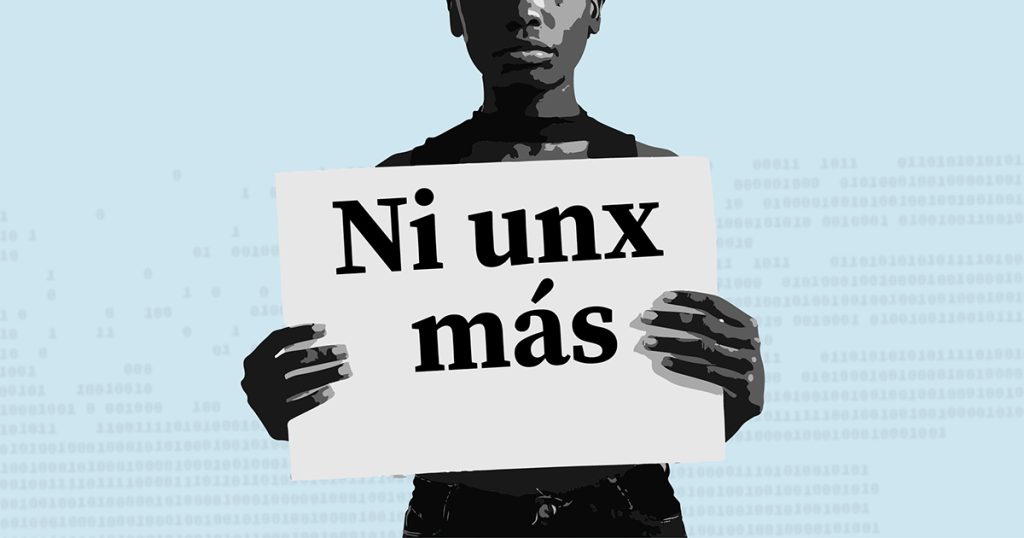¡UN REGALO DE NAVIDAD PARA LA JUSTICIA RACIAL Y DEFENSA LEGAL DE NUESTROS DERECHOS!
ABC DE ACCIONES CONSTITUCIONALES La presente cartilla está dedicada a las acciones constitucionales de protección de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que consideramos son los más usados a fin de lograr el acceso a la administración de justicia en Colombia para las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, tales como: derecho de petición, acción de tutela, habeas corpus, acción de cumplimiento y acciones populares. Aunque existen otros mecanismos constitucionales y legales que pueden ser ejercidos por las comunidades para la promoción y defensa de sus derechos que han sido vulnerados o amenazados por autoridades públicas o privadas, para efectos de esta cartilla nos limitaremos a desarrollar los previamente mencionados. DESCARGAR ABC DE ACCIONES En el desarrollo de la misión y visión de ILEX, se conecta y busca atender a las necesidades de asesoría, formación, acompañamiento y defensa legal de las poblaciones negras/afro que incluyen, por supuesto, la convicción de lucha contra el racismo y la discriminación, la defensa de los territorios ancestrales, la propiedad colectiva, el patrimonio cultural, y la identidad e integridad étnica y cultural. Siguiendo las líneas de trabajo de la organización y las apuestas de incidencia y movilización legal realizadas por más de seis años, presentamos a la sociedad, especialmente, para la población afrodescendiente en Colombia, comunidades negras afros, raizales y palenqueras, esta Cartilla de Garantías y Acciones Constitucionales que es parte de la caja de herramientas jurídicas de la organización, con el objetivo de brindar insumos de formación legal práctica para el ejercicio de mecanismos constitucionales ante las autoridades administrativas y/o judiciales, en virtud del cual se pueden adelantar procesos de movilización legal para la protección de los derechos constitucionales. Las acciones constitucionales son garantía del acceso a la administración de justicia y constituyen un elemento básico de la organización del Estado colombiano desarrollado por la Constitución Política de 1991. Apalancada en la evolución de los criterios normativos para reafirmar la existencia de una Constitución, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido la importancia de la incorporación de los mecanismos de protección de los derechos como piedra angular de la filosofía del Estado social y democrático de derecho. Así, ha señalado que la consagración constitucional de estos mecanismos pretenden establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos derechos y libertades. En este sentido, ha precisado la relevancia de los principios de debido proceso, igualdad, la legalidad, la buena fe y la favorabilidad. Para cumplir con esta finalidad, los mecanismos de protección constitucional deben ser eficaces. Su carácter idóneo está determinado por la capacidad de dar una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental individual o colectivo de cuya violación o amenaza se trata. La presente cartilla está dedicada a las acciones constitucionales de protección de los derechos fundamentales individuales y colectivos, que consideramos son los más usados a fin de lograr el acceso a la administración de justicia en Colombia para las comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, tales como: derecho de petición, acción de tutela, habeas corpus, acción de cumplimiento y acciones populares. Aunque existen otros mecanismos constitucionales y legales que pueden ser ejercidos por las comunidades para la promoción y defensa de sus derechos que han sido vulnerados o amenazados por autoridades públicas o privadas, para efectos de esta cartilla nos limitaremos a desarrollar los previamente mencionados. Para tales efectos, en los apartes que siguen de esta cartilla se expondrán de manera breve y sumaria, los criterios normativos del contenido de las acciones constitucionales, su procedencia, la legitimidad y, aspectos procesales como oportunidad, reparto, y trámite conforme a las reglas jurisprudenciales vigentes para cada uno. Se trata de un proyecto, con vocación pedagógica, que esperamos sea de la mayor utilidad para organizaciones, colectivos, estudiantes, consejos comunitarios y demás público general interesado en la defensa de los derechos de las comunidades negras afrodescendientes en Colombia.