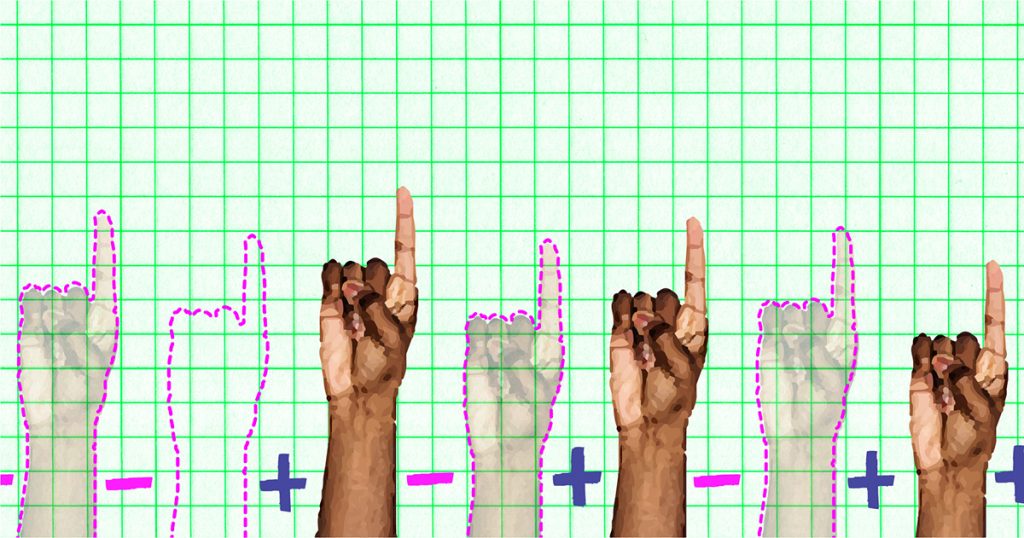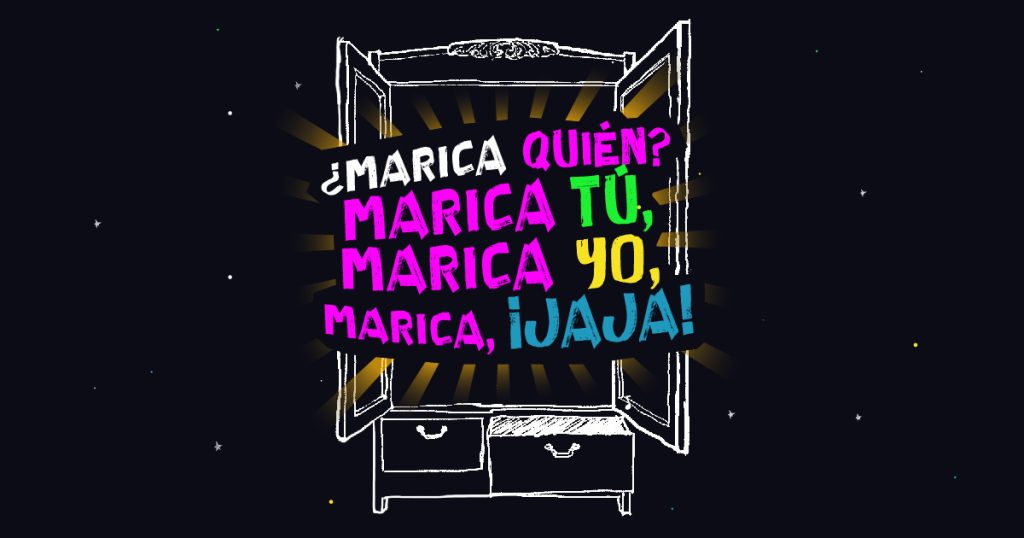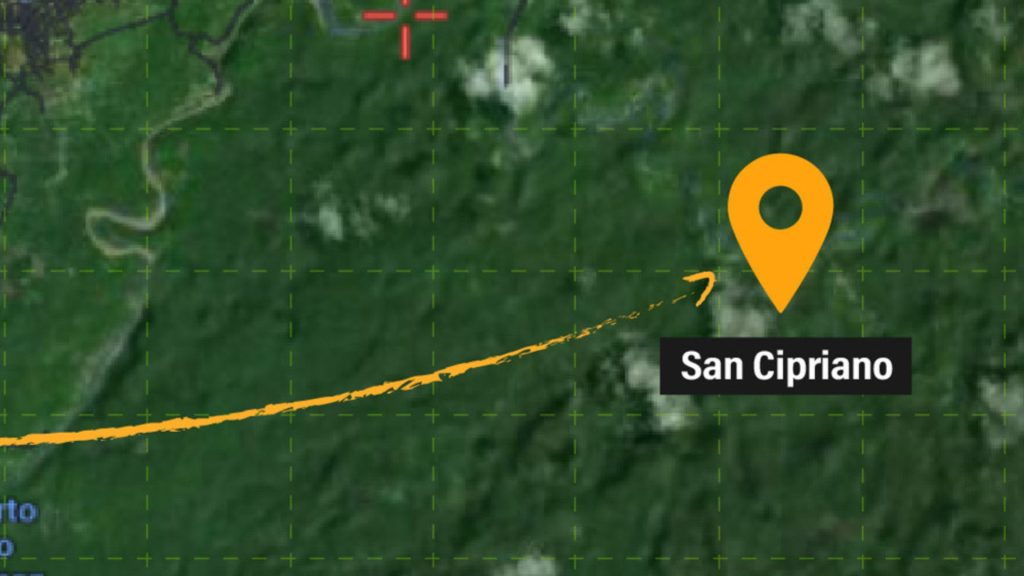Crisis humanitaria en el Pacífico: un panorama complejo, desafiante y doloroso
En esta región se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. Escrito por Maria Fernanda Angulo Amortegui – Abogada de ILEX Acción Jurídica El panorama actual de la región Pacífico es complejo, desafiante y doloroso. A lo largo de los últimos once meses, líderes y lideresas han denunciado la grave crisis humanitaria que afrontan las comunidades negras e indígenas de la región por causa del recrudecimiento del conflicto armado. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA (2002)[1], en los cinco primeros meses de este año se ha evidenciado un deterioro de la situación humanitaria en el país, siendo la región Pacífico quien concentra el 42% de la población afectada. En estos departamentos se presentan emergencias de doble y triple afectación por desplazamiento masivo, confinamiento y desastres de origen natural. (Te recomendamos leer: ABC de derechos territoriales y titulación colectiva) El Chocó se destaca como uno de los departamentos que concentra la mayor cantidad de hechos victimizantes. Según la OCHA, con corte a mayo del 2022, el aparato institucional sólo había respondido a un 38% de las necesidades humanitarias de la población confinada y a un 30% de las necesidades de las personas desplazadas forzosamente. En este marco de vulneraciones, líderes y lideresas de comunidades negras e indígenas, la Iglesia y organizaciones de derechos humanos del departamento del Chocó han sido reiterativos en solicitar el cumplimiento de lo suscrito en el Acuerdo de Paz y en otros acuerdos pactados con el Gobierno Nacional. En mayo de este año, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 009 sobre la medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria en el Chocó. De acuerdo con esa entidad, la presencia de los grupos al margen de la ley y las disputas de control territorial ha provocado la estigmatización, persecución y vulneración de los derechos de los líderes y las lideresas sociales del Chocó y de las autoridades étnicas de las consejos comunitarios y de resguardos indígenas de la región. También se han registrado violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. (También puedes leer: Los retos del Estado y la sociedad colombiana en materia de garantía de derechos humanos de la población afrodescendiente) La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha solicitado de manera urgente se impulsen e implementen medidas de prevención, seguridad y protección en favor de la población civil en situación de riesgo en los municipios de Medio San Juan e Istmina dada la consumación del escenario de riesgo Alerta Temprana No. 020 -2021[1], por confinamiento y desplazamiento forzado. El pedido desde las entidades del Ministerio Público y la Sociedad Civil se resume en pedir al Gobierno nacional, regional y local que adopten medidas para la atención y solución de la crisis humanitaria que enfrenta el departamento. Medias que han sido abordadas en las discusiones y acuerdos de los mecanismos de la implementación del Acuerdo de Paz y su Capítulo Étnico, como en la consolidación de las iniciativas del “Acuerdo Humanitario Ya” para el departamento del Chocó. [1] Defensoría del Pueblo. Consumación del esenario de rieso Alerta Temprana No. 020-2021. del 04/04/2022 Radicado 20220020201618321