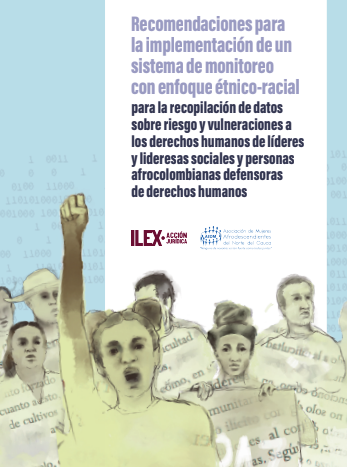Incidencia internacional: ONU renovó el mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos
Los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas adoptaron por consenso la resolución que renueva el mandato de la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. La decisión fue tomada el pasado 3 de abril, en el marco de la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. La resolución, …