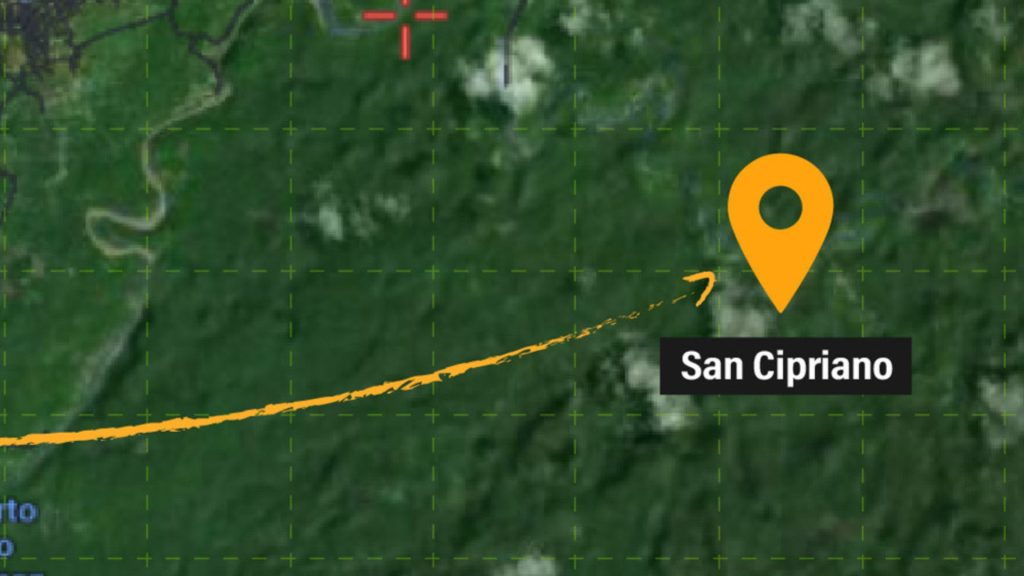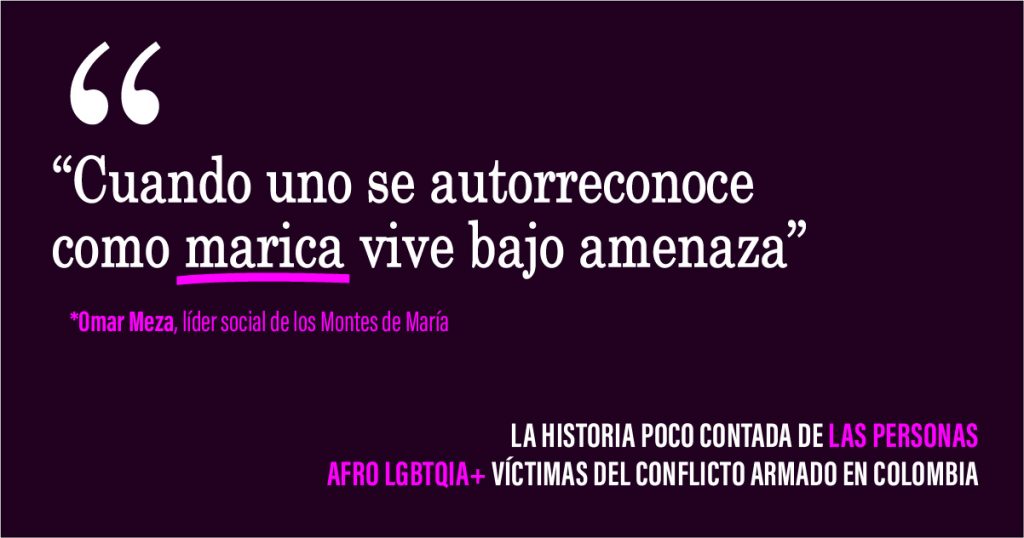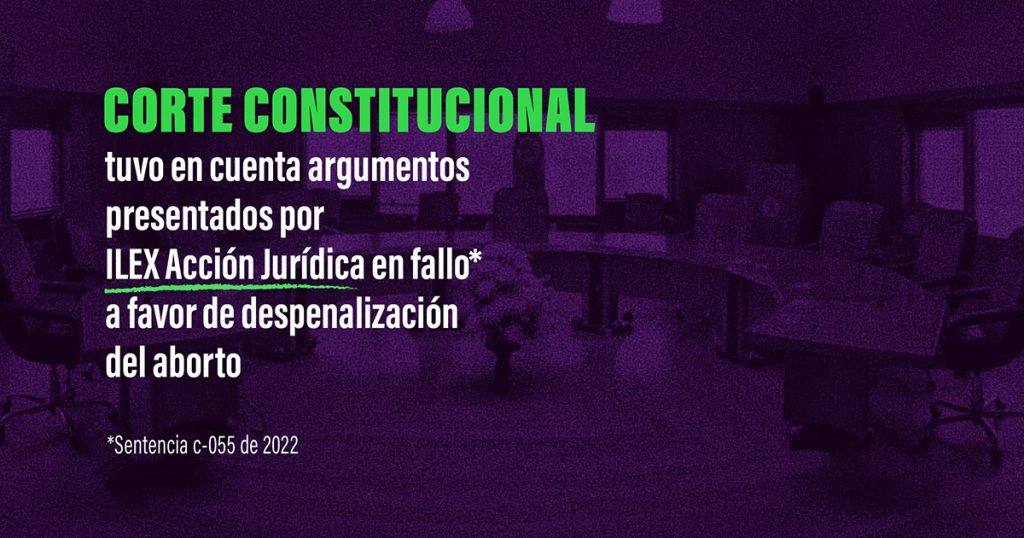Las claves: Expondremos ante CIDH la situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los graves errores presentados durante la ejecución del Censo 2018. La disminución de un 30,8% de la población contabilizada como afrodescendiente representa una amenaza fehaciente a nuestros derechos económicos, sociales y culturales; al derecho a la información, la diversidad étnica y cultural, y al derecho a la igualdad y no discriminación. El Estado colombiano ha fallado en adoptar medidas que puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido la población afrodescendiente. También expondremos la necesidad de garantizar la inclusión de la variable étnico-racial en bases de datos administrativas y otros instrumentos estadísticos distintos del censo. Este miércoles 22 de junio, ILEX Acción Jurídica, La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (C.N.O.A), la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, y el Proceso de Comunidades Negras (P.C.N) expondremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de invisibilidad estadística que enfrenta la población afrodescendiente a raíz de los graves errores presentados durante la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La audiencia ante la CIDH se enmarca en una larga batalla jurídica emprendida por estas organizaciones, junto con la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y con el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de denunciar los efectos desproporcionados y discriminatorios que representa para los y las afrodescendientes la reducción de un 30,8 % del número de personas contabilizadas como parte de esta población en el Censo (2018). De acuerdo con el DANE, se pasó de 4.311.757 personas censadas como afros en el año 2005, a solo 2.982.224 en el año 2018. (Le recomendamos leer: ABC de tutela por invisibilidad estadística de la población afrodescendiente en el censo 2018) Esta alarmante disminución de la población afrodescendiente en los registros oficiales que determinan las decisiones que garantizan la atención de los derechos humanos para reducir las desigualdades, representa, además, una amenaza fehaciente a nuestros derechos económicos, sociales y culturales; al derecho a la información, la diversidad étnica y cultural, y al derecho a la igualdad y no discriminación. De igual forma, esta situación evidencia el incumplimiento del Estado de sus obligaciones internacionales en el marco del Sistema Interamericano de Derechos referentes a la protección de grupos históricamente discriminados y la transparencia en la información que se recoge, sistematiza y analiza para evaluar el desarrollo de la garantía de los derechos humanos y, por enlace, de otros compromisos internacionales. Durante la audiencia, las organizaciones citantes explicaremos a la CIDH las implicaciones de esta situación para los afrodescendientes, y expondremos las deficiencias del Estado al adoptar medidas que realmente puedan resarcir los daños que se derivaron por la invisibilización estadística y la desprotección a la que se ha sometido esta población, especialmente en un contexto como el de la pandemia, en el que tener datos actualizados y desagregados resulta indispensable para poder medir impactos diferenciales que ha tenido la emergencia sanitaria de la COVID-19. Cabe señalar que, actualmente, la acción de tutela presentada por las organizaciones afrodescendientes se encuentra en revisión por la Corte Constitucional bajo radicado T8374654 y se está a la espera de que el tribunal se pronuncie sobre las repercusiones de la invisibilidad estadística para la población afrodescendiente. En dicha acción judicial, las organizaciones pedimos a la Corte Constitucional que le ordene al Estado suspender el uso de los resultados del Censo 2018 para lo relacionado con el diseño de políticas públicas para la población afrodescendiente del país, hasta tanto se realicen los ajustes correspondientes. La audiencia pública que se adelantará frente a la CIDH representa un hito importante debido a que permitirá exponer el vínculo que existe entre las estadísticas sociodemográficas y la garantía de derechos humanos de los grupos históricamente discriminados. Así mismo, permitirá abrir un debate significativo dentro del sistema interamericano de derechos humanos sobre cómo la invisibilidad estadística de la población afrodescendiente desconoce la garantía de igualdad y no discriminación racial incorporada en las normas internacionales de derechos humanos. Línea de tiempo del caso A continuación, una reseña de las organizaciones Ilex Acción Jurídica es una organización de derechos humanos conformada por abogados y abogadas afrodescendientes que lucha contra la discriminación racial y promueve el empoderamiento y la protección de los derechos de las personas negras en Colombia. La Asociación Colombiana de Economistas Negras, Mano Cambiada, está compuesta por mujeres negras y economistas interesadas en contribuir al movimiento negro y afrodiaspórico en particular, y a la sociedad en general a partir de la generación de información, investigación y análisis crítico de las situaciones socioeconómicas de pueblo negro en Colombia, particularmente de las mujeres negras en nuestras identidades diversas para el goce de derechos humanos y colectivos, en perspectiva de autodeterminación. La Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados -AFRODES- es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población afrocolombiana en situación de desplazamiento. La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas -CNOA- es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 278 organizaciones afrocolombianas de primer y segundo nivel, redes y articulaciones. El Proceso de Comunidades Negras -PCN- es una dinámica organizativa negra que articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas, que trabajan constantemente en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales.