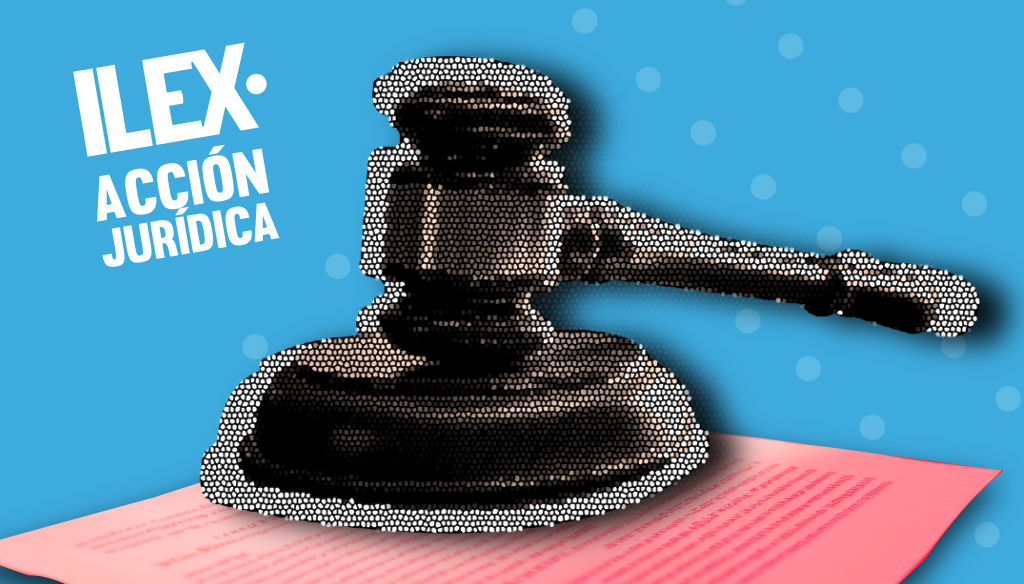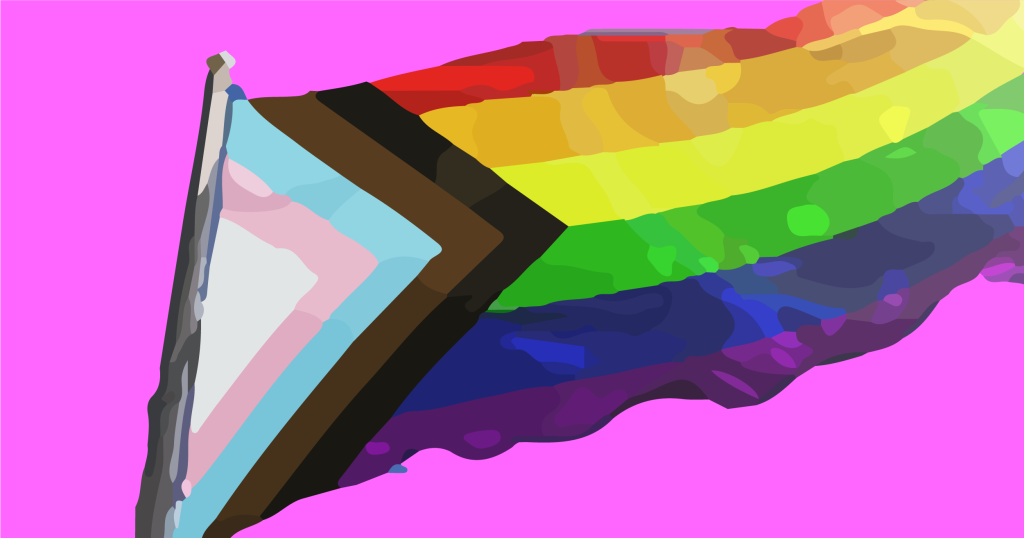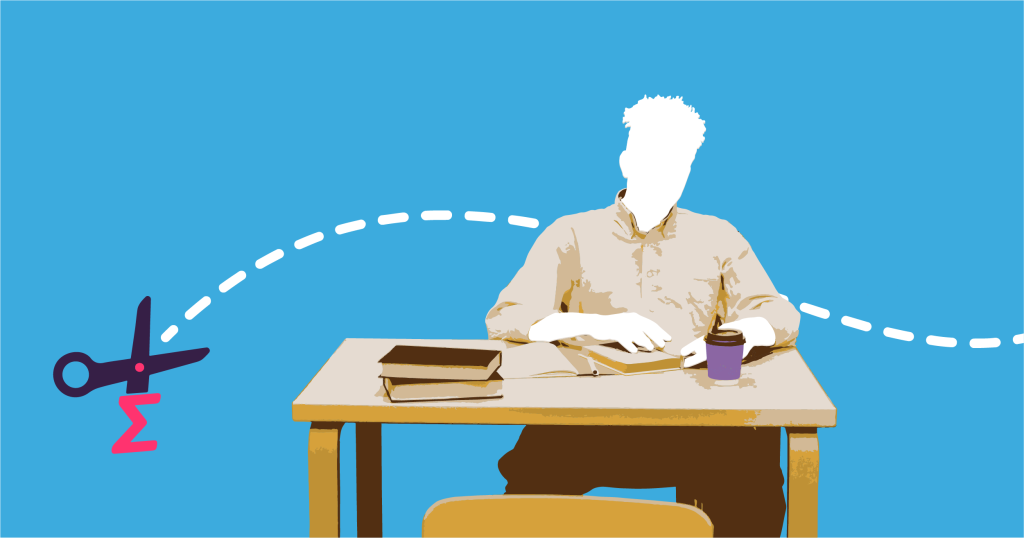Conocimos la Resolución 0000113 de 2024 y mis pensamientos se deslizan entre líneas que no son propiamente respuestas claras, más bien parecen suspiros ahogados, ante la festividad constante de quienes ostentan el reinado del mercado del Viche. Un dominio que se viste de ironía, utilizando y enmascarando sus marcas con la esencia de nuestros productores afros. En este teatro de oportunidades escasas, nuestros grandes artistas del viche, se ven forzados a danzar con una relación perversa. Como marionetas en el escenario de la desigualdad, ¿qué opción les queda más que aceptar esta danza torcida? Quizás mis palabras no resuelvan este enigma, pero fluyen, tratando de desatar los nudos de una realidad donde la celebración esconde sombras y la autenticidad de nuestros creadores afros, se ve envuelta en un disfraz impuesto por aquellos que orquestan la sinfonía del mercado. Bajo el firmamento de resoluciones, entre las danzas burocráticas de ministros y susurros legislativos, la Resolución 00113 de 2024 se desvela como un edicto detallado, una partitura que busca armonizar la comercialización del viche bajo las luces de la Ley 2158 de 2021. Cinco capítulos que, como actos de una compleja obra, levantan el telón y se despliegan en el escenario. Cuatro de ellos, meticulosamente dedicados a los secretos fitosanitarios que envuelven a los creadores de viche, mientras el quinto desgrana las condiciones que las familias y productores afros deben protagonizar para obtener su anhelado registro sanitario. En esta travesía normativa, la voluntad gubernamental se alza como una musa protectora del patrimonio histórico, encerrado en cada gota de conocimiento tradicional atrapada en una botella de viche. Pero ¡Oh! entre las líneas de este edicto, destellos de reflexión emergen como luciérnagas titilantes en la penumbra. ¿Qué verdaderas implicaciones se despliegan en este acto normativo? ¿Cómo encajan los estándares para armonizar la protección del patrimonio, la danza competitiva del mercado y la autonomía económica para los productores afrodescendientes? En este cuadro, las medidas complementarias despiertan preguntas que parecen quedar en el aire: ¿Qué movimientos ejecuta la resolución para las familias productoras del Pacífico en este juego de aperturas y cierres? Conforme a la normativa, para ser el “titular fabricante” bajo la categoría “Artesanal Étnica (AE)”, debes ser parte de las comunidades negras, afrocolombianas, o ser una persona jurídica conformada por estos individuos, o mayoritariamente por ellos. Tu domicilio debe estar ubicado en los municipios o distritos de los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca con “vocación vichera”, según lo establecido en el PES y en un listado de caracterización que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes o su delegado realicen. Imaginemos que, como parte de una familia afro de tradición vichera desde la producción decides emprender un negocio de fabricación de viche. Tu objetivo es contribuir a la preservación de nuestra herencia cultural única. Sigues cada regla y regulación en la normativa con la esperanza de obtener el preciado “registro sanitario” bajo la categoría “Artesanal Étnica (AE)”. Sin embargo, es en este punto donde surgen complicaciones, la normativa establece que puedes ser el “titular fabricante” si eres parte de las comunidades negras o afrocolombianas. Hasta ahí, suena justo y alineado con nuestra identidad. Pero, aquí viene el dilema, también puedes ser una “persona jurídica conformada por estos individuos, o mayoritariamente por ellos”. Aquí es donde comienza el juego complicado. Ahora, imagina que decides formar una persona jurídica para tu negocio. Puedes incluir algunas personas de nuestras comunidades en el equipo, pero no necesariamente la mayoría. Incluso podrías tener socios o inversionistas que no tienen ninguna conexión real con nuestras tradiciones culturales. Sin embargo, según la normativa, mientras tengas “mayoritariamente” a algunos miembros de nuestras comunidades, estarías cumpliendo con los requisitos. Esta situación plantea preocupaciones genuinas para nuestros pequeños productores y porductoras. Nos enfrentamos al riesgo de que la esencia misma de nuestro viche, arraigada en nuestra cultura, se vea diluida por influencias externas. La normativa, al hablar de “mayoritariamente”, un término que trae consigo la misma ley del viche parece abrir la puerta a que personas ajenas a nuestra comunidad se beneficien de nuestras tradiciones, dejando en segundo plano el propósito fundamental de preservar y celebrar nuestra herencia cultural. En la práctica, esto podría traducirse en que tu negocio esté controlado en gran parte por personas que no tienen una conexión real con la cultura del viche. Pueden ser inversores externos o socios cuya principal preocupación es el retorno de la inversión, no la preservación cultural. La normativa, al hablar de “mayoritariamente”, crea una entrada para que personas ajenas a las comunidades negras se beneficien de esta categoría, debilitando potencialmente el propósito original de proteger y promover la herencia cultural. Entonces, supongamos que decides formar esa persona jurídica para tu negocio de viche, siguiendo las reglas establecidas en la normativa. Esto, sabiendo que, según la definición, “mayoritariamente” significa tener el 50% más uno. Así que te aseguras de que más de la mitad de los integrantes de esa persona jurídica sean parte de nuestras comunidades afrocolombianas, y finalmente cumples con el requisito. Es precisamente aquí donde está el quid de la cuestión: aunque técnicamente puedas cumplir con la normativa, la realidad es que la minoría que no comparte nuestra conexión cultural podría imponer condiciones. Podrían tener el poder de tomar decisiones fundamentales simplemente porque tienen la capacidad económica o de influencia. Esa podría ser la triste realidad y no podemos ser ingenuos al respecto, ni decirse de otra manera. La situación es que nuestra rica tradición cultural, que debería ser la guía principal, podría quedar subordinada a las decisiones de aquellos que, aunque forman parte de la empresa, no comparten nuestra identidad. La normativa, al hablar de “mayoritariamente”, podría abrir la puerta a que personas ajenas a nuestra comunidad pongan las condiciones y determinen el rumbo del negocio, desviándolo de su propósito inicial de preservar y honrar nuestras tradiciones culturales. En el contexto de la ley del viche y su subsiguiente resolución reglamentaria, era imperativo no dejar suelto el principio “pro libertate” o “principio pro …
El viche como patrimonio está en riesgo: La nueva normativa estaría amenazando el trabajo de los/las productoras tradicionales Leer más »