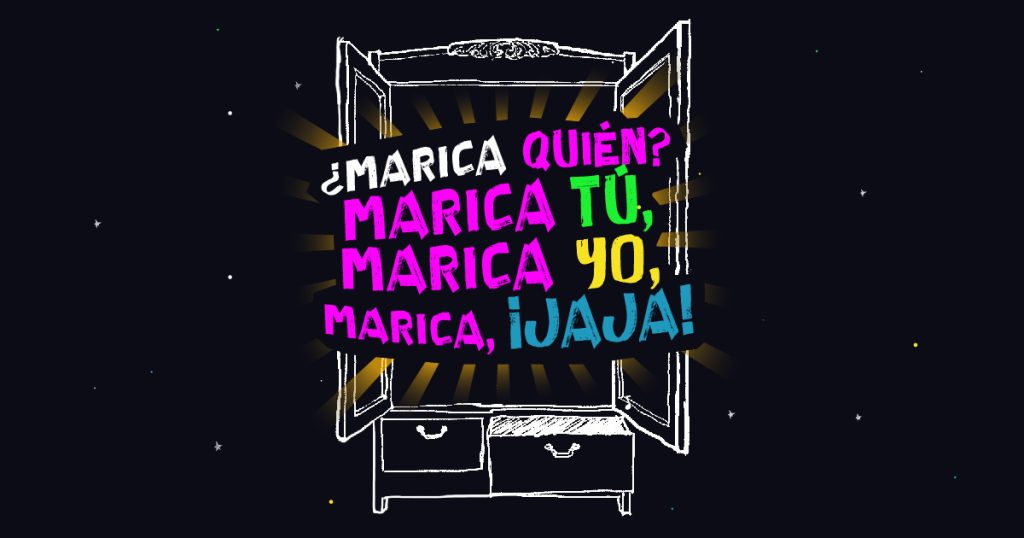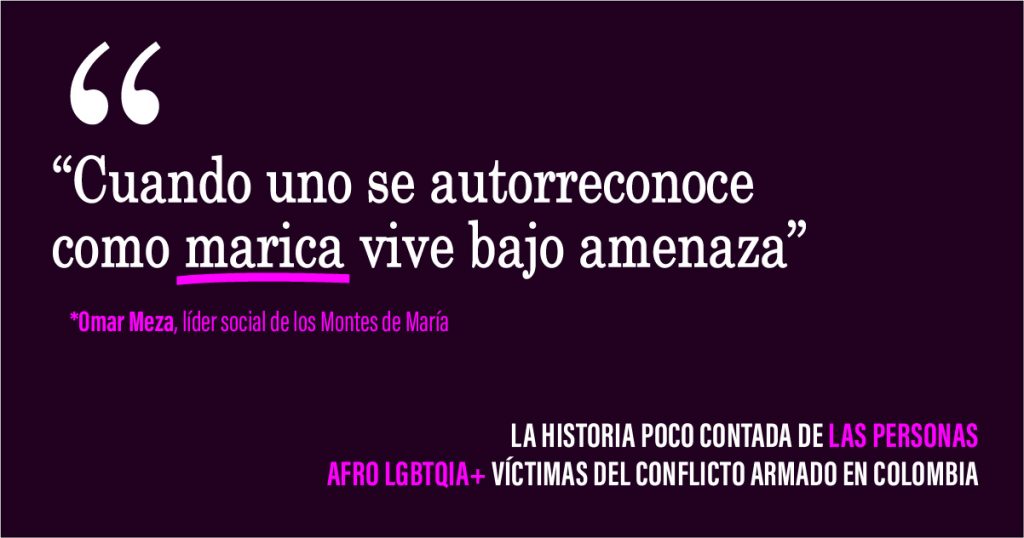La vida de la lideresa vallecaucana, María Antonia Caicedo Angulo, nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia (2022), se entreteje en una secuencia admirable de luchas por la protección de los derechos de la población vulnerable de su territorio. María Antonia es directora de la fundación Paciamancao, miembro de la Corporación de Educadores del Litoral Pacifico (CORELIPA) y excandidata a la Circunscripción Afro de la Cámara de Representantes. En ejercicio de sus actividades de liderazgo y defensa de derechos humanos, ha sido víctima de tortura, secuestro, violencia sexual, amenazas, desplazamiento forzado, lesiones personales físicas y psicológicas. Sin embargo, esto no ha sido capaz de quitarle su convicción y ganas de luchar por la defensa de derechos humanos, la protección de la vida y la dignidad de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencias sexuales. Durante más de dos décadas, desde la fundación Paciamancao, María Antonia ha promovido importantes procesos culturales y artísticos que han contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de los barrios vulnerables y afectados por la violencia en Yumbo. Estas acciones, como parte de su arduo trabajo por la defensa de los derechos humanos, la hicieron merecedora de un reconocimiento por parte de la Gobernación del Valle y de la alcaldía de Yumbo en diciembre de 2021. “Me ha costado ser mujer”, exclamó la lideresa durante el primer Foro Iberoamericano Afromujeres y Defensoras de Derechos Humanos. El verso hace parte de un poema estremecedor en el que María Antonia describe las violencias de las que ha sido víctima por ser mujer, afrodescendiente y defensora de derechos humanos: “Más que hablar de mi color / Yo he sufrido por ser mujer / en la lucha contra eso me ha tocado correr / Entre insultos, amenazas y sonrisas / Me he topado con mil hombres que me exigen esa visa / De cambiar mi propia vida y volverme una sumisa”. Intervencion de Maria Antonia Caicedo en el marco del 1ER FORO IBEROAMERICANO AFROMUJERES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS 12 de agosto 2021 #LiderazgosAfroparaSanar @haurralde @Afromurcia @afropresencia @CimarronCol pic.twitter.com/Wbi0DCCUrj — ForoIberoamericanoAfroMujeres (@afro_foro) September 4, 2021 Para Maria Antonia, la nominación a este premio “significa un proceso valeroso, simbólico, que reconoce el valor, fortaleza y valentía de las mujeres de a pie que estamos al otro lado de la historia, discriminadas, estigmatizadas e invisibilizadas integralmente, poniendo nuestra vida, cuerpo y dignidad por la defensa de los derechos humanos”. Y agrega: “En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible”. En medio de los retos, penurias y situaciones adversas de la vida estos reconocimientos nos impulsan a seguir recorriendo el camino con la frente en alto, resilientes con la misma situación perversa en la que hemos sido inmersas. Nuestro testimonio inspira a muchos hombres a recobrar la sensibilidad y el respeto por los demás, a las mujeres, niñas y niños a ser igual de valientes, denunciar, levantarse y hacer de sus vidas la mejor apuesta posible María Antonia Caicedo Angulo Las adversidades que marcan su biografía tampoco han amainado su espíritu de lucha. En diciembre de 2019 María Antonia fue víctima de violencia sexual, tortura y amenazas por parte de sujetos armados. Dos años después, el 12 de junio de 2021, la lideresa fue abordada y subida a la fuerza a un carro por sujetos armados en el barrio Calima, en Cali. Posteriormente, fue trasladada a una especie de bodega y retenida en contra de su voluntad durante casi veinte horas. La lideresa denunció haber sido amenazada y sometida a crueles torturas mientras era cuestionada por la labor que desempeñaba como defensora de derechos humanos en su territorio. De acuerdo con un concepto emitido por la Fiscalía General de la Nación, María Antonia fue víctima de “secuestro agravado y acceso carnal violento agravado en concurso heterógeneo con tortura”. Sin embargo, luego de que en noviembre de 2021 solicitara el registro de estos hechos victimizantes ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la lideresa recibió la amarga noticia de que la entidad había decidido no reconocer el secuestro que padeció, pues, a su consideración, “no se logró determinar” que el caso “haya ocurrido en el marco de una relación cercana y suficiente con el conflicto armado”. En palabras de la lideresa, la decisión de la UARIV, además de atentar contra su derechos como víctima, representó una vulneración a su “dignidad” y una afrenta a su dolor y a su sufrimiento: “Ha sido muy traumático, desgastante y humillante todo este proceso con la UARIV, utilizan cualquier cantidad de procesos tardíos, barreras burocráticas y administrativas haciendo caminar a las víctimas sobre pisos enjabonados, techos de cristal, escaleras de arena, vulnerando los derechos de las víctimas, pero sobre todo violando la Ley 1448 de 2011”, afirma.. Para colmo de males, y a pesar de los recursos jurídicos interpuestos por María Antonia, la entidad se negó en repetidas ocasiones a reconocer el hecho victimizante de secuestro, sometiendo así a la lideresa a un tortuoso ciclo de revictimizaciones y negándole el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral con garantía de no repetición. Sibelys Mejía, abogada y directora de litigio de ILEX Acción Jurídica, explica que este caso es evidencia de las múltiples violencias y revictimización a las que son sometidas las víctimas del conflicto y lo liderazgos que han dedicado su vida al trabajo a defender los derechos de sus comunidades. “Aplicar una interpretación restrictiva de la Ley 1448 de 2011, según la cual la forma en que posiblemente se dieron los hechos no dan …
Un ejemplo de tenacidad: María Antonia Caicedo Angulo, lideresa afro nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos Leer más »