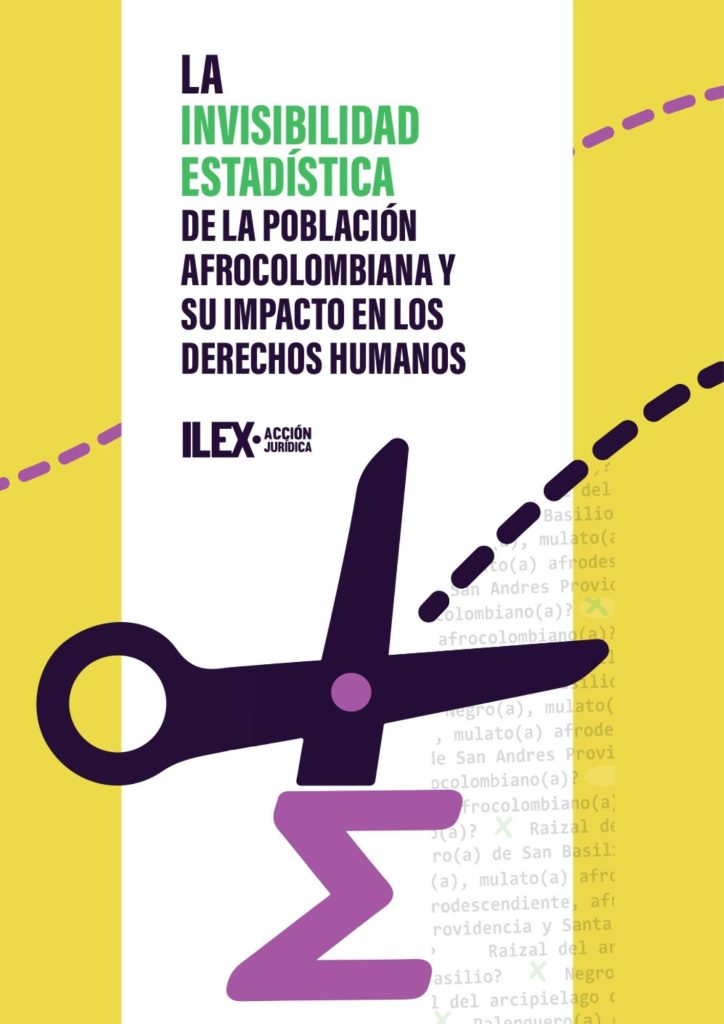“Aunque las enfermeras sabían que soy un hombre trans, me llamaron insistentemente con pronombres femeninos”: Lucas Loaiza, víctima de ‘deadnaming’
Las personas trans están expuestas constantemente a la invisibilización y vulneración de sus derechos a ser llamadas y reconocidas por su nombre. Lucas ‘Lulo” Loaiza es un hombre trans de Manizales que accedió a la mastectomía a través de su EPS y terminó sufriendo un calvario dentro de la clínica que lo atendió por cuenta de prácticas discriminatorias y transfobicas en esta institución. La cadena de vulneraciones comenzó cuando Lucas se registró en el centro médico. “Cuando llegué a la clínica a la que me iban a realizar el procedimiento, pues me tuve que registrar, y lo primero que me pareció extraño al entrar a la clínica fue que en mi manilla de identificación decía: “Lucas Loaiza. Sexo: mujer”, recordó el joven cocinero. A pesar de que su relación con el anestesiólogo y el cirujano se habían llevado con total tranquilidad, después de la cirugía tuvo que soportar el uso constante del pronombre “ella” por parte de los funcionarios de la clínica que lo atendieron durante su recuperación. “Eso me pareció extraño. Yo ya había realizado todos los cambios en todas las bases de datos, al menos del sistema de salud porque ya había realizado mi cambio de nombre y componente también en la cédula”, afirmó Lucas. La pesadilla se prolongó durante varios días. ¿Qué pasó después de la operación? Se supone que esta cirugía era una cirugía ambulatoria, pero yo me compliqué. Me dejaron en observación y me tuve que quedar hasta el otro día. Y ahí fue donde empezó lo maluco, porque tenía que ser auxiliado, porque estaba impedido para ir al baño. Aunque las enfermeras sabían por la historia clínica que yo era un hombre trans, ellas me llamaban insistentemente con pronombres femeninos. Todo el tiempo tuve que estar rectificándome en que era un hombre trans. Cuando llegó el tercer día de hospitalización yo exploté. Les pedí el traslado de clínica, o que me dejaran ir. Pensé en renunciar a mi derecho a la salud porque ya estaba supremamente incómodo. Pensaba que era mejor ir a descansar a mi casa porque mi salud mental se estaba viendo afectada. ¿En algún momento se retractaron? Se les notaba mucho el prejuicio. Cuando me miraban, cuando me tocaban. Incluso a mi acompañante le tocaba ir a decirle: “Oye, se te olvidó ponerle el medicamento a Lucas”. Muchas cosas que tenían que hacer, no las hacían. Y su disculpa era que ellos casi no atendían personas trans. Eso no es excusa porque es que nosotrxs hemos existido toda la vida. ¿Ha pasado por otras situaciones de discriminación similares? Yo me salí de la universidad porque no pude con la burocracia. Cuando yo le informé a la directora del programa que realicé un cambio de nombre, de componente en la cédula y que necesito hacerlo efectivo en sistema, ella me dice que le avise a los profesores. Cuando eso sucede, uno de estos señores me responde: “Sí, bueno no hay problema. Pero me va a tener que paciencia, porque yo lo conozco de antes” Fue como una batalla maluca, de derecho de petición y todo. O sea, me pedían que entrara a las clases con el anterior correo, que renunciara a mi identidad. Porque legalmente, cuando estamos en estos ámbitos virtuales, esto no está muy establecido, pero tengo entendido que tu correo es tu identidad. El ‘deanaming’ y el marco jurídico colombiano Los casos de ‘deadnaming‘ o ‘necrónimo’ a personas trans o personas no binarias jurídicamente no tienen muchas referencias. Sin embargo, sí hay una protección a la identidad de genero de las personas trans frente a los hechos de discriminación. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la identidad de género como aquel que tiene una conexión intrínseca con la dignidad, la igualdad, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad de la persona. A la vez, ha reconocido que las personas trans son sujetos de especial protección constitucional y deben recibir un tratamiento que esté acorde a su identidad de género. Ahora bien, frente al respeto del cambio de nombre y por esta expresión de afirmación de la identidad, la jurisprudencia precisa que la ausencia de reconocimiento del cambio o corrección de la identidad de género de las personas trans constituye un obstáculo frente al respeto de los derechos de estas, tal como ocurrió en el caso concreto. Es necesario mencionar también que, pese a que en una primera medida se reconozca que no llamar a una persona por el nombre por el cual se identifica es una vulneración a la identidad de genero y los derechos relacionados, exponiéndole a situaciones de discriminación, lo ocurrido con Lucas, por ejemplo, añade la dimensión de entender las garantías que se le deben dar a una persona trans cuando interactúa con el sistema de salud. Como establece la sentencia T-771 de 2013: La relación entre el derecho a la salud y la identidad sexual de las personas trans demanda la garantía de acceso a un servicio de salud apropiado con el fin de asegurar su derecho a reafirmar su identidad sexual o de género; y, por último, (v) la garantía de acceso a atención médica apropiada para las personas trans implica reconocer no solo las particularidades de los asuntos de salud relativos a las transiciones emocionales, mentales y físicas al momento de reafirmarse sino también la situación de marginación y discriminación que enfrentan, la cual constituye una barrera de acceso al Sistema de Seguridad Social. Además de esto, las implicaciones psicológicas y emocionales que tiene atravesar por esta situación puede representar limitaciones en el proceso de identidad de las personas trans o no binarias. De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo, los principales hechos de violencia denunciados por la población transgénero en Colombia son la violencia psicológica, con 122 registros, y la violencia física, con 74 casos. Las regiones donde se han presentado la mayor cantidad de estos casos son Valle del Cauca, Norte de Santander, Chocó, Bogotá, Magdalena y Boyacá Algunas acciones jurídicas que puedes …