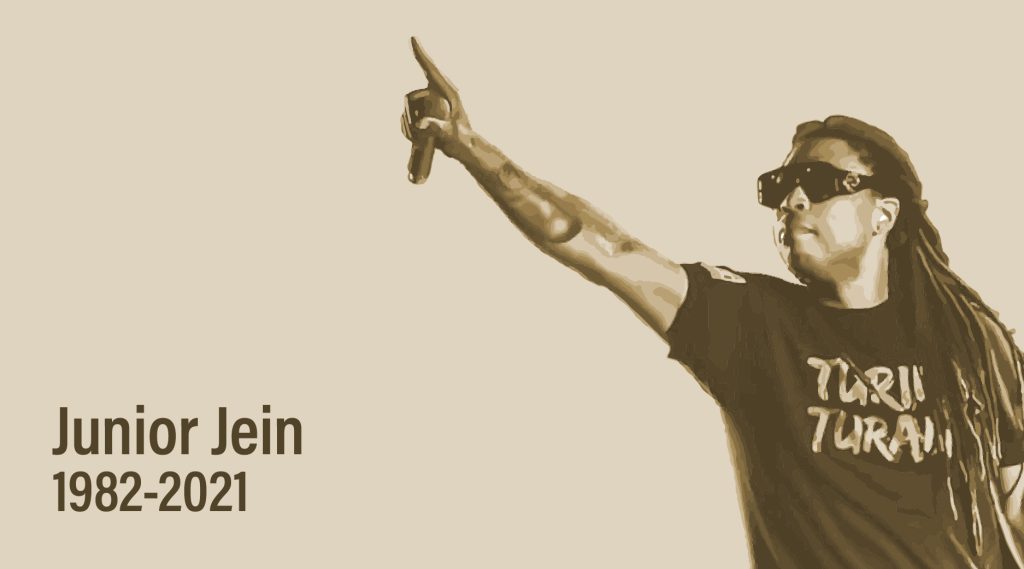LA LUCHA HISTÓRICA Y POCO NOMBRADA DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES
Ilex | Jul 23, 2021 | Opinión Las mujeres afrodescendientes son pilares de la defensa de los derechos de su población, sus realidades y territorios. Sin embargo, la importancia de su labor ha sido históricamente invisibilizada por el machismo presente incluso al interior de las organizaciones y la narrativa oficial de la historia de esta …
LA LUCHA HISTÓRICA Y POCO NOMBRADA DE LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES Leer más »